Dejar ir es en la práctica más que dos palabras. Dejar ir es abrir los brazos y cerrar los ojos.
No importa cuán feliz se haya sido en la vida, en algún momento todos hemos tenido que ignorar esa sensación egoísta que nos entra con los sentimientos y aprender –casi siempre por las malas- que hay cosas que es mejor soltar.
“No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió” canta Sabina en mi reproductor y, mientras su voz ronca pone en canciones las palabras que no nos atrevemos a decir, mi tía Karelia llora.
Su fiesta de cumpleaños no terminó muy bien que digamos. Ella celebraba sus 70 sin saber que del otro lado del teléfono le esperaba una voz llorosa. El cáncer se había llevado a un familiar y, para colmo, había agravado la vejez de una tía.
Yo me enteré la última, como casi con todo en mi familia. Tarareando en casa las canciones de Joaquinito no llegan las malas nuevas. Las malas noticias son las que irrumpen en el portal a las nueve y media de la mañana. O después de las diez de la noche, cuando las porta un teléfono. Por eso, asegura mi madre, “siempre es de mal gusto llamar a las casas después de la novela”.
La cosa es que, para variar, me tocó el último abrazo triste, el último cuento, los últimos detalles. Después de mí toda la familia estaría enterada y nadie –al menos nadie de los de dentro- soltaría una pregunta “impropia” en algún encuentro casual.
Las preguntas, según mi propia experiencia, son el mayor obstáculo para desprender un recuerdo. Pareciera que con ellas un hilo mágico cosiera la memoria a la cabeza y cada respuesta afianzara el duelo con goma de pegar. Por eso no pregunto por nadie específico cuando saludo a alguien, me basta con un: ¿y la familia, cómo está? Las interrogantes impersonales suelen, por lo general, causar menos dolor y siempre garantizan una respuesta cortés del interpelado, incluso cuando por desmemoriados olvidamos el nombre de quien nos estrecha la mano.
Mi abuelita, por ejemplo, hubiera sabido qué palabras usar. Ella siempre sabía qué decir en el momento preciso, como si con los años viniera la legitimación del buen hablar. Desgraciadamente, el arte de la conversación y la amabilidad no es un don que se le otorgue a todo el mundo y yo jamás sé qué decir en un momento como ese. Tampoco soporto a la gente que pregunta a diestra y siniestra ¿cómo está? o ¿cómo se siente? Sólo quien no ha perdido a nadie se atreve a hacer semejantes cuestionamientos. No es mi caso, desafortunadamente.
La muerte de un ser querido es, de alguna manera, el certificado de defunción de una parte propia y sin embargo, con cada grano de tierra que cae encima del ataúd se van desenterrando recuerdos. Un poco jodido eso de que la memoria se avive con estos acontecimientos, pero ¿alguien ha dicho que la vida sea justa?
“Aprender a dejar ir el cuerpo”, creo leí en algún libro una vez, “es el ejercicio apropiarse de los sentimientos”. Al fin y al cabo, los que no deben morirse nunca son los recuerdos.







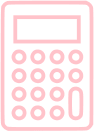
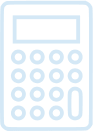

Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *