Migración en América Latina: rutas más largas, peligrosas y costosas hacia EE. UU.

Foto: Ella Fernández
Al menos tres rutas que atraviesan Centroamérica conducen a migrantes irregulares hacia la frontera con Estados Unidos. Una parte de los más de 720 000 cubanos que llegaron al país norteamericano en los últimos cinco años realizó esa travesía con riesgo para su vida.
Mientras se endurecen las políticas migratorias en EE. UU., expertos advierten que el cierre de vías legales aumenta la vulnerabilidad de quienes migran. Abuso policial, accidentes, desapariciones, explotación sexual y laboral y secuestros son algunos de los riesgos más frecuentes.
En una sala de la chilena Universidad Alberto Hurtado, investigadores del proyecto «Nuevos flujos Migratorios desde América Latina», de la Fundación 4Métrica, discutieron cómo se han transformado los flujos migratorios en el continente en el último lustro. La investigación caracterizó tres olas migratorias recientes (cubana, venezolana y salvadoreña) y su impacto en cuatro países receptores: Estados Unidos, México, Colombia y Chile.
El estudio, basado en un mapeo riguroso de rutas y entrevistas a migrantes en tránsito, revela trayectos cada vez más largos, peligrosos y costosos.
El proyecto se presentó el 8 de abril de 2025 durante el seminario «Nueva Migración en Chile y Latinoamérica», organizado por el Servicio Jesuita Migrantes (SJM) y el Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado.
Una migración más incierta y riesgosa
Elaine Acosta, investigadora cubana y coordinadora del estudio en Estados Unidos, apunta que el movimiento migratorio hacia ese país se intensificó tras la pandemia de COVID-19, lo cual coincidió también con conflictos políticos en Venezuela y Cuba. «Estamos en presencia de flujos migratorios mixtos: personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes económicos».
«Las causas de la migración responden a lo que hemos denominado “policrisis”: crisis estructural y sistémica en los países de origen, con regímenes autoritarios y deterioro significativo de los niveles de bienestar», afirma Acosta, quien también es directora ejecutiva del Observatorio sobre Envejecimiento, Cuidados y Derechos (CUIDO60).
En el caso cubano, la crisis política —a la que siguió un aumento de la represión— tuvo su punto neurálgico en las masivas protestas del 11 de julio de 2021. La pérdida del bienestar se evidencia en la falta de alimentos, los apagones prolongados, los hospitales sin insumos y una vigilancia permanente a quienes disienten.
Sobre los cambios en las rutas, Acosta apunta que el cierre de vías legales hacia Estados Unidos (en la actualidad, aún más limitadas) empujó a miles a travesías más extensas y riesgosas. Los cubanos comenzaron a peregrinar por Nicaragua —aprovechando la exención de visados—, Honduras, Guatemala y México.
No es un viaje barato. Durante el pico del éxodo migratorio, los pasajes a Nicaragua llegaron a costar entre 4 000 y 6 000 USD, explica Acosta.
«Para los migrantes que tenían menos recursos, como algunos venezolanos o salvadoreños, eran rutas (atravesar Centroamérica) que podían tomar tres, cuatro y hasta seis meses; y hacían paradas para trabajar y poder juntar el dinero y seguir».
Otra característica de las nuevas olas migratorias es una mayor presencia de mujeres, niños y personas mayores; precisamente, los grupos más expuestos en las rutas irregulares. La violencia sexual, la trata, los abusos en retenes migratorios o por parte de grupos criminales son parte del recorrido. El 12 de abril de 2025, las autoridades mexicanas rescataron a 16 mujeres, que presuntamente eran víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en Quintana Roo. Nueve de ellas son cubanas.
Cubanos en Colombia: la migración invisible
En su intervención, Nastassja Rojas —directora adjunta para Colombia de Amnistía Internacional Venezuela— señaló la peculiaridad de la migración cubana en Colombia. A diferencia de otros flujos migratorios, muchos cubanos llegan al país no de manera directa desde la isla, sino a través de Venezuela, tras desertar de las llamadas «misiones médicas» o profesionales.
Esa porosidad —legal y territorial— hace que el rastro de los cubanos se pierda en las estadísticas, en especial cuando ingresan por pasos ilegales que custodian grupos armados (como las trochas entre San Antonio y Cucúta). En esas zonas, la estatalidad es mínima: no hay capacidad para registrar ni proteger a quienes cruzan.
La doble invisibilidad (en los registros oficiales y en las políticas públicas) de los cubanos limita el acceso a derechos básicos y los deja más expuestos a dinámicas de discriminación, violencia y exclusión. A ello se suma el temor de muchos cubanos y venezolanos a acercarse a las instituciones públicas.
Rojas subraya que gran parte de la población cubana migrante se encuentra en situación irregular, sin mecanismos de regularización más allá de la solicitud de refugio que impide salir del país y no permite trabajar legalmente.
A diferencia de buena parte de la migración venezolana que busca establecerse en Colombia, la cubana suele tener como objetivo continuar su tránsito hacia Estados Unidos. Las vías más usadas y de mayor peligro son las que atraviesan la selva del Darién o las que pasan por la isla colombiana de San Andrés.
La ruta marítima San Andrés-Nicaragua es promovida por traficantes como una alternativa “VIP” al cruce del Darién. Sin embargo, ha resultado ser igualmente peligrosa, con al menos 70 migrantes venezolanos desaparecidos en 2023 y frecuentes naufragios debido a las precarias condiciones de las embarcaciones.
Estigma, desinformación y salud mental
Otro hallazgo alarmante del proyecto «Nuevos flujos migratorios» es el deterioro de la salud mental de las personas migrantes. Las entrevistas realizadas revelan un impacto severo de estrés, ansiedad y depresión debido a las peligrosas travesías y a la inestabilidad prolongada.
A los anteriores se suma un clima social cada vez más hostil. En Chile, Estados Unidos y Colombia, la opinión pública hacia los migrantes ha cambiado de la solidaridad a la estigmatización, impulsada por discursos políticos y mediáticos que asocian migración con delincuencia.
En Colombia, por ejemplo, los venezolanos han pasado de ser vistos como víctimas de una crisis humanitaria a ser percibidos como amenaza, lo que impacta directamente en su acceso a la educación, la vivienda y el trabajo digno.
Rojas apunta a la urgencia de fortalecer las capacidades locales y de la sociedad civil para gestionar estos movimientos migratorios que no van a detenerse mientras permanezca y se profundice la crisis en los países de origen.


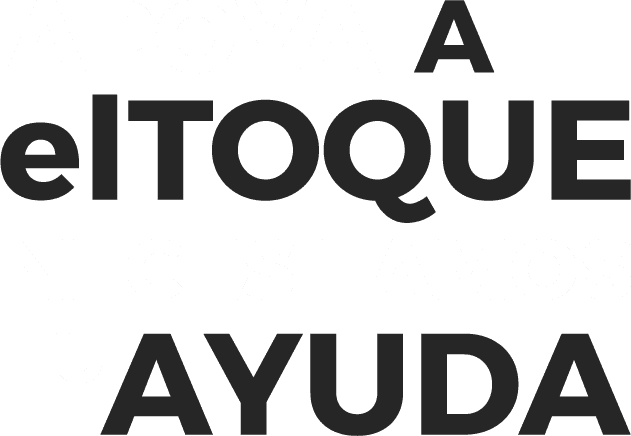



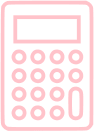
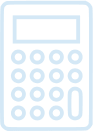
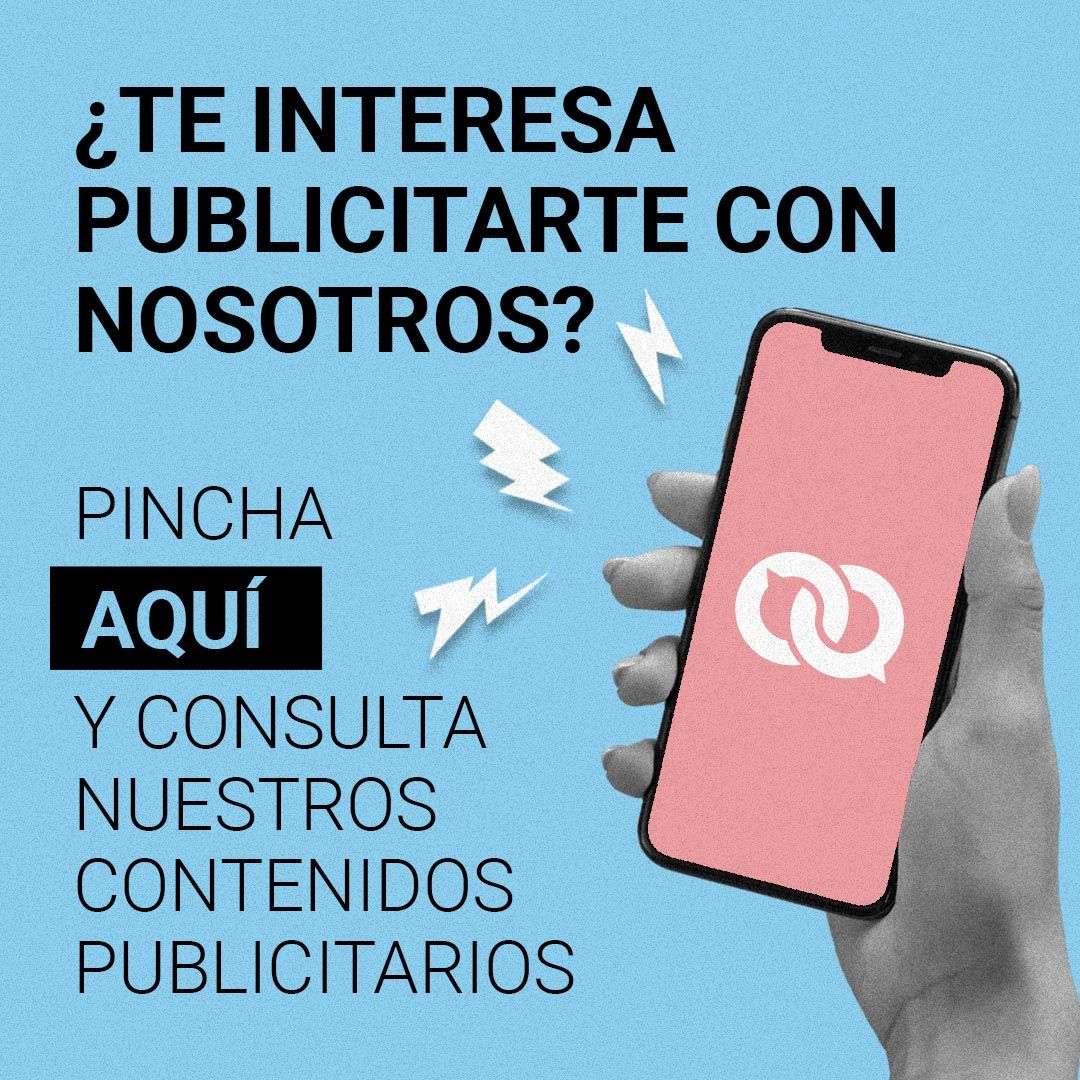
Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *