Sin parole ni lotería de visas: la incertidumbre de las cubanas que desean migrar a Estados Unidos

Foto: elTOQUE.
Elena se enteró tarde de que Cuba había quedado fuera del listado de países que podían aplicar el Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes 2026 (DV-2026), el llamado «bombo» o «lotería de visas». Mientras hablamos, la joven de 28 años, actual residente de Jaruco, Mayabeque, se ríe de la vida y del destino. «Es muy gracioso porque en el 2003 a mi mamá le aceptaron el bombo y decidió no irse», cuenta a elTOQUE.
Aunque nunca siguió de cerca el tema del bombo, o siquiera indagó sobre cómo era el proceso, Elena entiende que la exclusión de Cuba es una puerta más que se cierra para quienes buscan migrar.
Elena forma parte del amplio grupo de cubanos que aplicaron al parole humanitario y aún esperan pacientes cualquier respuesta. Ella inició el proceso en enero de 2024. «Quisiera pensar que cuando tenga 30 voy a estar fuera y con un trabajito decente. Pero no veo nada claro», señala. Elena no quiere ahondar mucho sobre el futuro porque le provoca ansiedad.
«Una incertidumbre terrible», dice.
Entre la lotería y el parole humanitario
El Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad, administrado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, concede hasta 55 000 visas de residencia permanente al año. Desde sus inicios, en la década de los noventa, las visas han sido distribuidas en seis regiones geográficas, con una mayor asignación a países con baja presencia de inmigrantes en EE. UU. Ninguna región pude recibir en el año más del 7 % de las visas disponibles por diversidad.
El sorteo se realiza al azar, mediante una computadora, pero no cualquiera es elegible para aplicar al programa. El o la solicitante debe cumplir al menos uno de los dos requisitos principales: haber cursado doce años de educación primaria y secundaria, o tener dos años de experiencia laboral. El registro, además, es gratuito y se realiza en línea.
Históricamente, la «lotería de visas» ha sido un mecanismo utilizado por personas y núcleos familiares completos ―se extiende al cónyuge y a los hijos solteros menores de 21 años―, para obtener la residencia permanente en el territorio estadounidense. Los ciudadanos cubanos han sido uno de los principales beneficiarios del popular «bombo». El diario El País menciona un aproximado de 12 000 ganadores cubanos desde 2014.
Los residentes en la Isla quedaron fuera de la más reciente edición de la lotería, cuya convocatoria abrió a inicios de octubre de 2024 y cerró el 9 de noviembre de ese mismo año.
El motivo de la exclusión, de acuerdo con el Departamento de Estado, es la alta incidencia que ha tenido la migración cubana en el último lustro. Según el organismo gubernamental, más de 50 000 cubanos han entrado al país de forma legal, mediante otros mecanismos como el «parole humanitario» o las visas de reunificación familiar.
Durante los últimos cuatro meses, el «parole humanitario» ha sido objeto de constantes disputas políticas. Un «va y ven» que ha mantenido en terreno incierto al programa impulsado por la administración del demócrata Joe Biden y que buscaba disminuir el flujo de entradas ilegales al territorio estadounidense.
La Isla había ingresado a la lista de posibles receptores del programa en enero de 2023. Los solicitantes necesitaban que una persona respondiera por ellos. Esta persona, conocida como «patrocinador», debía ser ciudadano estadounidense ―o poseer otro estatus de estancia legal― y contar con suficiente solvencia económica para hacerse cargo de los gastos del futuro inmigrante. Se calcula que, desde enero de 2023, alrededor de 110 000 cubanos ingresaron a Estados Unidos gracias al parole.
El 20 de enero de 2025, el recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una serie de órdenes ejecutivas. Entre ellas, una donde ponía fin «a todos los programas categóricos de parole que sean contrarios a las políticas de Estados Unidos», incluido el «parole humanitario».
«La Administración Biden-Harris abusó del programa del parole humanitario para permitir indiscriminadamente que 1.5 millones de migrantes entraran en nuestro país. Todo esto se detuvo el primer día de la Administración Trump. Esta acción devolverá el programa de parole humanitario a su propósito original de examinar a los migrantes caso por caso», señaló el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).
Este desenlace no ha sido del todo sorpresivo. Durante su campaña presidencial, el candidato republicano realizó múltiples promesas sobre derogar ―o al menos, restringir― los programas asociados a facilitar las entradas legales al territorio estadounidense, como el CBP One y el parole humanitario. Trump siempre fue muy vocal con su intención de endurecer los controles fronterizos, bajo la premisa de que las políticas migratorias de Biden habían puesto en juego la seguridad y soberanía del país.
Hasta el momento, no se sabe a ciencia cierta qué pasará con aquellos ciudadanos cubanos que ya tenían el proceso del parole humanitario activo, antes de la entrada de Donald Trump a la Casa Blanca.
El martes 28 de enero, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) notificó que, a raíz de la orden ejecutiva del presidente, no continuarían recibiendo el formulario I-134A ―también conocido como Solicitud en Línea para Convertirse en Persona de Apoyo y Declaración de Apoyo Financiero, parte de los procesos de parole humanitario―. Según la agencia federal, la medida se mantendrá activa hasta que se revise «todos los procesos de libertad condicional categórica según lo requerido por esa orden [presidencial]».
Cubanas migrantes
Lucía es gestora cultural y traductora, residente en La Habana. Igual que Elena, desde hace poco más de un año, se encuentra a la espera del parole humanitario.
La primera vez que hablé con Lucía, fue en octubre de 2024, antes del triunfo de Donald Trump. Ya en aquel entonces, la incertidumbre sobre su proceso migratorio la había llevado a tomar medidas para salvaguardar su salud mental.
«Ya nada es seguro y el tiempo no regresa», me dijo en aquel entonces. «Yo me entero de las noticias cuando ya son masivas. No estoy en grupos de [WhatsApp] que esperan el parole, no chequeo la aplicación todos los días, sino una vez al mes cuando me acuerdo».
Tanto la «lotería de visas» como el parole permitían un ingreso legal y seguro para muchos cubanos y cubanas. Un movimiento migratorio sin tener que recurrir a rutas irregulares por tierra o mar, donde hay muchos otros riesgos. Las cifras así lo demuestran.
De acuerdo con estadísticas de CBP, la cantidad de cubanos que llegaron de forma irregular a la frontera sur de Estados Unidos, en diciembre de 2022, era de 42 600. Este número bajó a 6 300 en enero de 2023 y para agosto de 2024, solo 104 se presentaron ante la patrulla fronteriza sin cita previa.
El cierre de ambos programas va a tener un efecto directo sobre la forma en que continuará desarrollándose el éxodo masivo que hoy atraviesa la Isla. El flujo migratorio no presenta signos de un pronto decrecimiento ―debido a la realidad económica y política―, por lo que llevará a la búsqueda de otras rutas, más o menos seguras.
Habría que preguntarse, entonces, cuál será el impacto de las nuevas restricciones sobre los grupos que enfrentan mayores riesgos en las rutas irregulares: personas mayores de 65 años, mujeres, infantes y miembros de la comunidad LGBTIQ+.
Cada vez son más los organismos internacionales que alertan sobre la alta presencia de mujeres, a veces acompañadas por sus hijos, en los cruces fronterizos. Se habla de una «feminización de la migración». Si bien la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba habla de una «paridad de sexo» en cuanto a la emigración cubana, las cifras internacionales dibujan otro panorama. Según la International Migrant Stock, el 56.6 % de quienes migran son mujeres.
Existe una creciente preocupación sobre la vulneración de derechos humanos durante los procesos migratorios irregulares. Y el género tiene un gran impacto en las experiencias migratorias, moldea cada etapa del viaje: las redes que utilizan para moverse, las oportunidades de integración y el trabajo en el destino previsto.
Las mujeres migrantes no solo deben lidiar con necesidades básicas insatisfechas durante la travesía ―albergue, alimentación y agua―, sino que están expuestas a otras vulneraciones como la trata de personas y la violencia sexual.
«La violencia sexual en las rutas migratorias es una constante», explicó en agosto de 2024 a elTOQUE Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). «Tiene que ver con un mecanismo [en el que] los cuerpos de las mujeres pasan a ser la moneda de intercambio».
La organización regional identifica diferentes manifestaciones de agresiones sexuales que pueden producirse en los momentos de movilidad. Desde la violación con penetración, hasta contactos físicos sexuales no consentidos y las llamadas «revisiones invasivas» por parte de agentes estatales.
¿Por qué migrar?
El relato de padres de familia que emprendían viajes a través de diferentes rutas ―regulares o irregulares― para asentarse en un país extranjero y después «reclamar» de forma legal a sus esposas e hijos, ha cambiado. Hoy no se puede hablar únicamente de la mujer que emigra para rencontrarse con su pareja.
Las mujeres migran solas o acompañadas. Algunas persiguen un lugar que les permita tener una vida mejor al lugar que dejaron atrás, destinos donde completar sus estudios o desarrollar su labor profesional. Otras, escapan de la violencia.
De acuerdo con Elaine Acosta, investigadora cubana y directora del New Migration Waves from Latin America, la mayor participación de las mujeres en las olas migratorias refleja la profundidad de la crisis sistémica que atraviesa la sociedad cubana, una crisis que afecta los aspectos más básicos de la vida.
Cuando le preguntas a Elena por qué quiere irse de Cuba, no sabe qué decir con exactitud.
«Creo que crecimos con eso. La necesidad de emigrar es un poco parte de la idiosincrasia del cubano. Uno quiere ver otras cosas, tener alguna estabilidad económica, ayudar al que va quedando aquí. Aunque a mí me pone triste ese tema. Tener que dejar este lugar que me vio crecer. Pero este país es una calamidad nueva, cada día qué pasa».
En los últimos tiempos Lucía ha jugado con la idea de «algún día» ser madre. Pero está segura de no querer maternar en la Isla. Y, eso sí, es un deseo que depende totalmente de emigrar.
El sociólogo Zygmunt Bauman habla de mujeres en movimiento «empujadas desde atrás». Mujeres desarraigadas de un lugar que no ofrece perspectiva, por una fuerza de seducción o propulsión tan poderosa, y con frecuencia tan misteriosa, que no admite resistencia. Es por ello que la emigración también puede empoderar a las mujeres, convertirlas en agentes de cambio y desarrollo para ellas, sus familias y comunidades.
Mientras no se sepa qué va a pasar con su solicitud de parole, Elena intenta seguir haciendo su vida en la Isla, pero sin poder hacer planes a largo plazo. Hace unas semanas perdió una «excelente oportunidad de trabajo» porque una de las cosas que le preguntaron era si tenía el parole en proceso. Lucía, por su parte, ha optado por disfrutar de las buenas cosas que siguen pasando en Cuba, porque sabe que no serán eternas.
«Nada feliz en este país dura demasiado», dice.




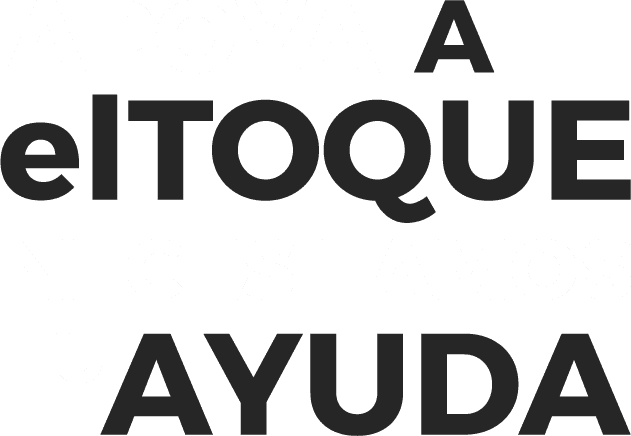



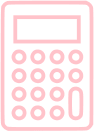
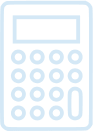
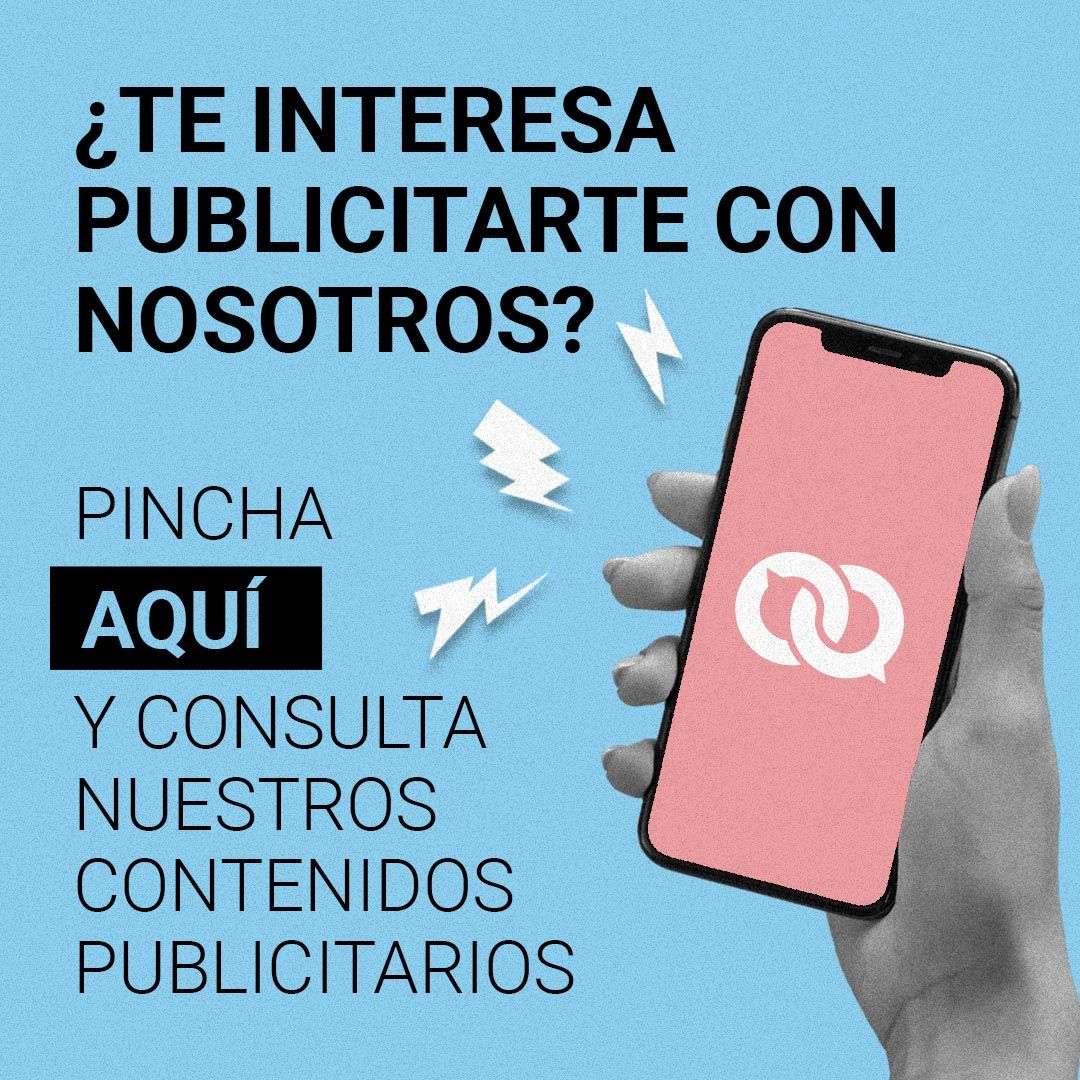
Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
LUIS