La casa sigue ahí, pero hace mucho que no vive nadie.
A veces me pregunto en qué momento dejó de ser una casa para convertirse en el hogar de las ausencias. No sé si fue aquella noche mientras íbamos camino al aeropuerto, dejando atrás no solo paredes y techos, sino una parte de nosotros mismos. O si fue mucho antes, cuando entendimos que no podíamos quedarnos; cuando empezamos a deshacernos de nuestras cosas, vendiendo unas, regalando otras, como quien reparte pedazos de su historia que nunca más podrán recuperarse.
O tal vez fue esa madrugada cuando alguien forzó la ventana, entró y arrasó con lo poco que quedaba, dejando un hueco en el cristal y otro aún más grande en la memoria de aquel lugar vacío que antes estuvo tan lleno.
En Cuba, cada día hay más casas cerradas. Hogares que en algún momento rebosaban vida y ahora son mausoleos de recuerdos. En cada cuadra hay una casa deshabitada, una familia rota, una sala donde la luz ya no entra, una mesa que nunca más se preparó a la hora de la comida. Casas como la nuestra, que quedaron atrapadas en el tiempo, testigos mudos de un éxodo que parece no tener fin.
La noticia llegó como llegan todas las malas noticias a los emigrantes: a través de un mensaje frío, sin preámbulos ni anestesia, en plena madrugada, porque la noche tiene esa costumbre misteriosa de albergar los miedos. «Entraron a la casa», me dijeron. «Ni siquiera se tomaron la molestia de hacerlo en silencio».
Un golpe seco al pecho, como si esa ventana rota hubiera sido mi propia piel. No pregunté detalles. No tenía sentido. Sabía que no había nada que hacer, que la casa ya no nos pertenecía más allá de los papeles, y que los recuerdos que dejamos dentro tampoco se podían recuperar.
No fue solo nuestra casa. Es la historia de miles. En cada barrio hay una reja forzada, una puerta que ya no cierra bien, una pared donde se ve la marca de lo que alguna vez colgó. Son casas saqueadas no solo de muebles, sino de futuro. Detrás de cada ventana vacía hay una familia dispersa, nombres anotados en aeropuertos de medio mundo, hijos aprendiendo nuevas lenguas, madres que dejaron la cafetera puesta por última vez sin saber que nunca volverían a usarla.
En Cuba, las casas cerradas se han convertido en una metáfora de la ausencia. Son la prueba tangible de lo que la emigración se lleva consigo: no solo personas, sino historias, amigos, risas, conversaciones de portal, la vida misma. Y cuando las desvalijan, cuando les arrancan hasta la última silla, lo que queda no es solo un hueco en la ventana. Es un vacío que nadie puede llenar.






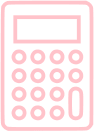
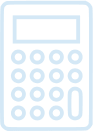

Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Julio
Ketty
Adán
Uno
Carlos Robles
Ketty